Por Guillermo Núñez Jáuregui
Como los de medio mundo, también mis padres me advirtieron que se me secaría el cerebro de ver tanta televisión. En cambio, sobre leer demasiado (incluso si se trataba de literatura) no se dijo mucho. ¿Imaginarían mis padres que nuestra generación sería testigo de cómo la imagen, así como los monitores, se volverían centrales para nuestra cultura? En contraste, la literatura pasó a ser una disciplina marginal. Ciertamente no somos parte de un dócil populacho que se sienta plácidamente ante las pantallas: los miembros del cognitariado funcionamos más como administradores de información que, además de consumir imágenes y textos, editamos, compartimos, leemos y vemos en diagonal. Con todo, hay algo de patético en que tras largas jornadas frente a las pantallas de las computadoras, nos retiremos a casa para sentarnos ante la de los televisores o las tabletas.
¿Y los libros? Vivimos tiempos extraños: quienes no son ya completamente post-alfabéticos, abren novelas para pasar el rato, matar el tiempo y relajarse (los libros exigentes no son precisamente exitosos en el mercado). Ya lo dijo Ricardo Piglia: la sociedad capitalista no hubiera inventado la literatura si no la hubiera encontrado hecha. Por otro lado, los periódicos aún sobreviven, pero parece que muchos espectadores prefieren informarse a través de programas dirigidos por comediantes de humor liberal y arrogante o con infografías compartidas a través de las redes sociales. Es raro encontrarse con textos, al menos en la red, que no estén acompañados de imágenes. Por supuesto, al crítico que se oponga al espíritu de la época se le arrojará el meme del anciano que le grita a una nube.

Es cada vez más común encontrarse con “líderes de opinión” e intelectuales públicos que ponen en tela de juicio las bondades de la lectura, de la teoría crítica o del pensamiento complejo. Y si acaso se llega a invitar a leer, se hará a través de la siniestra voz de las empresas y todo porque el ejercicio de la lectura, supuestamente, ayuda a desarrollar “valores” o “habilidades” como la empatía. Al margen de esos predicadores, es una obviedad, claro, decir que la lectura no mejora necesariamente a las personas. Pero otra obviedad que rara vez se señala es que no leer también tiene sus garantías funestas.
Las advertencias sobre el exceso en el consumo cultural tienen una larga tradición. Desde la Grecia antigua se advertía sobre los vicios de la lectura (que atrofiaba la memoria). La obra que tradicionalmente se considera la primera novela moderna en español, como todo mundo sabe, tiene como protagonista a un hombre que «de tanto leer y de tan poco dormir se le secó el cerebro». Sospecho que la figura del Quijote ha servido –entre otras cosas– como una advertencia sobre las fantasías de quienes le dan la espalda a la vida para leer. Pero no estaría mal subrayar que parte de su vicio consistía, precisamente, en no dormir.
Me acabo de topar con un par de relatos extraños que podrían añadirse a las moralejas sobre los excesos de la lectura y el estudio, y que si no fuera por el pequeño detalle de que ya no se lee como antes, casarían muy bien con nuestra época, obsesionada con el rendimiento, la flexibilización laboral y la autoexplotación. Pues, esto es clave, leer también implica esfuerzo. No fue hasta que los leí que recordé esto: no pocos de los personajes malogrados de los relatos de horror cósmico de H.P Lovecraft eran estudiantes, hombres de letras o investigadores de misterios arcanos. Por su parte, en el relato “La casa del juez” (1891), Bram Stoker nos presenta a Malcolm Malcolmson. Es un estudiante que, como el protagonista narrador de “El alquiler fantasma”, alterna largos paseos con sus estudios (de teología, en el caso del relato de Henry James; de matemáticas, en el de Stoker). Pero Malcolmson es, sin duda, un estudiante atribulado, neurótico, incapaz de tomar el sencillo consejo de descansar (es un adicto a la teína). Al margen de sus elementos sobrenaturales, este relato vale la pena por su dimensión moral: es difícil decir, de manera interesante, obviedades como las que señala; a saber, que vale la pena frecuentar a los amigos y no obsesionarse por el trabajo.
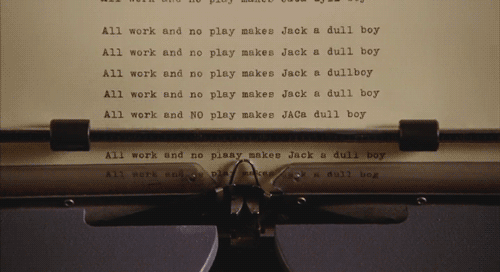
Es el mismo tema que se encuentra en “Samuel Sappy”, un relato de fantasmas anónimo que se publicó originalmente en Tales of Modern Oxford (1882). Una descripción rápida del protagonista, Samuel Sappy, otro ratón de biblioteca adicto al té:
Día y noche devoraba libros sin cesar. Su padre y su madre eran los diccionarios griego y latino; sus hermanos y hermanas eran Aristóteles, Tito Livio, Horacio, Juvenal, Virgilio, Homero, Cicerón, Eurípides, Sófocles, Esquilo, Tucídides y Heródoto. Sus libros de anotaciones se contaban por docenas y sus ensayos por cientos. Podía deciros en qué página del diccionario griego se encontraba aquella palabra tan larga que empieza por “l”, a la que los escolares señalan como la más larga de este inmenso pero útil y cuidadosamente compuesto volumen. Podía citaros la primera línea de cada oda, epístola y sátira de Horacio. […] No era ningún secreto para él la distancia exacta entre Capua y Roma; entre Cartago y Siracusa e incluso entre Jerusalén y Jericó; pero desconocía el recorrido existente entre Christ Church y Bullingdon.
¡Etcétera! Sappy tiene un amigo que constantemente lo reprime por su adicción a la teína y a las lecturas: “intentaba, repetidamente, convencerle de que hiciera un poco de saludable ejercicio, puesto que ya estaba enterado de la debilidad de Sappy para con los libros y que mucho trabajar y poco jugar resecan la mente” (¿no es interesante que se insista en la figura de una mente húmeda y saludable?). Pero, claro, como exigen este tipo de relatos, Sappy tendrá que aprender por las malas que el exceso de trabajo puede conducir a un ataque de nervios (a pesar de sus elementos sobrenaturales, es un relato cómico).
Ambos cuentos pueden encontrarse, en español, en la antología Las mejores historias de ultratumba (1973) editada por A. van Hageland, publicada por Bruguera. Los dos (y me imagino que ha de haber otros) tematizan el exceso de trabajo y sus vicios, pero hay algo más en el relato de fantasmas clásico (generalmente decimonónico y anglosajón) que ya avanza, aunque sea sutilmente, esta idea. Pues, ¿qué figura puede ser más atractiva para criticar el trabajo que un fantasma? Son almas en pena que arrastran cadenas, después de todo. Obligadas, en fin, a seguir activas, incluso después de muertas.
***
Guillermo Núñez Jáuregui es filósofo y escritor. Es jefe de redacción en Caín y colaborador en La Tempestad.
Twitter: @guillermoinj





